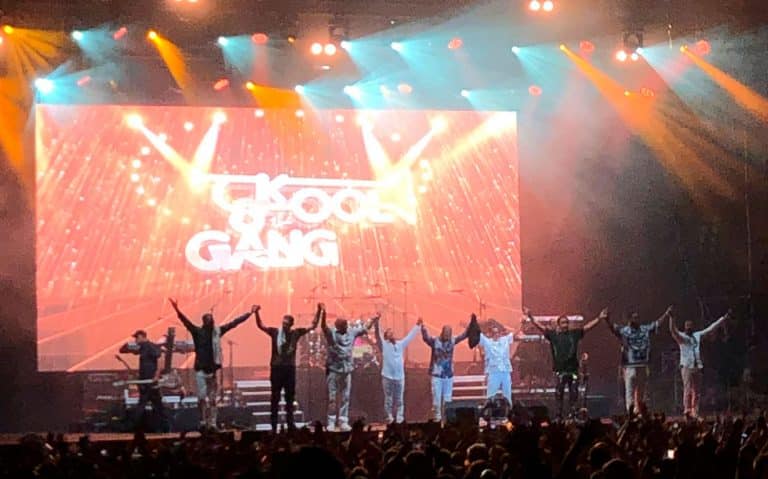por Elena Rubio Viagel
Era mediodía, habían pasado horas jugando a las cartas en aquel amplísimo salón de techos altos, blancos y relucientes que acababan con unos pequeños remates dorados que hacían relucir toda la estancia. Era la casa de sus tíos, en la cual pasaban cada verano desde la pérdida de sus padres.
Les encantaba salir a pasear cada mañana por aquel pequeño sendero cubierto de hierba fresca, con los rayos del mediodía posándose en la piel, con los pies llenos de polvo y una sonrisa encantadora. Lo atravesaban para llegar a la orilla. A sus pies se extendía una preciosa playa, de agua cristalina, con el suelo de arena fina y tan brillante que resultaba cegadora. Aquella mañana no encontraron a nadie más allí.
Mario guiñó un ojo a Eva, que le contestó con una ligera sonrisa. Adoraban aquel lugar que les acogía cada mañana que se les antojase.
Mario era siempre el menos aventurero y en un instante estuvo observando cómo Eva dejaba su ropa en la arena, lejos de la orilla y se iba corriendo al agua.
-¡Venga, ven! No pasa nada, no hay olas y necesitamos olvidarlo ya – le decía Eva mientras deseaba que por fin su hermano se sintiera con la suficiente confianza como para meterse al agua.
Mario le negó con la cabeza y se tumbó en la sombra de una roca.
En el camino de vuelta, ninguno tenía tema de conversación. Hacía justo un año que sus padres habían muerto ahogados en una bahía próxima a aquella playa. Mario no lo había superado, todavía sentía aquella angustia y aquel dolor y esperaba que pronto pudiese ser como lo era antes. Eva, mientras tanto tarareaba una canción que había escuchado en la radio aquella mañana. Para ella era mejor no pensar, dejarse llevar y olvidar todo lo que le hacía llorar. Tan positiva era siempre, que nadie se hubiera imaginado que estuviese sacando su mejor sonrisa tras haber estado toda la noche llorando.
De madrugada se despertó con el sobre de su madre en las manos, una pequeña carta que contenía dentro un mensaje para ellos dos. Todavía recordaba aquella tarde en la que le había dado aquel sobrecito y le había advertido que solo podría abrirlo una vez ellos no estuviesen. Era un sobre blanco, que ya tenía las esquinas desgastadas y el nombre medio borrado.
Mario no tenía ningún conocimiento de aquella carta.
Eva había procurado mantenerle alejado de ella, pero nunca había sido capaz de abrirla. Todavía le costaba hacerse a la idea de que no volvería a oír silbar a su madre cada mañana en el jardín o a su padre reírse y gritar tras encontrarse el periódico del día destrozado.
Llegaron de nuevo a la villa, se sacudieron los pies de polvo y llamaron a la puerta.
Su tía estaba de muy buen humor y les abrió la puerta con un precioso vestido amarillo, parecía que no recordase que día era. Eva la miró extrañada pero decidió no darle más importancia, su tía nunca había sido especialmente sensible, no recordaba haberla visto llorar en los últimos años y cada vez le resultaba más insoportable. Mario sin embargo la adoraba, le gustaba su sentido del humor y se sentía protegido por aquella mujer de pelo canoso y nariz aguileña que les acogía en su casa cada año.
-Eva, querida, han llamado por teléfono. Son tus abuelos que quieren verte esta tarde a la hora de la cena. Tu tren sale en cuarenta minutos. Te prepararé un pequeño almuerzo y te acercaremos en coche a la estación – le informó su tía mientras partía un enorme trozo de pan que envolvía cuidadosamente en un paño de colores.
-¿Y Mario? ¿Por qué no viene? No puedo dejarle solo hoy – replicó Eva en un susurro. Mario estaba en silencio, esperando no captar muchas miradas y deseando para sí no tener que coger aquel tren. Odiaba la ciudad y sus abuelos no eran de su agrado, siempre le castigaban y él estaba harto.
-No es lo suficientemente responsable y lo sabes, querida sobrina – le contestó su tío, quien tras levantar la vista de aquel cuaderno de notas volvió a encenderse un puro.
Eva subió al piso de arriba, con la mano golpeando levemente la barandilla que daba aquella forma de espiral a tan angosta escalera. Llegó a su cuarto y cerró con llave por dentro. Se puso a guardar dos de sus conjuntos favoritos en la maleta. Se encontraba sacando aquella carta de su madre de la caja de su mesilla de noche, cuando Mario llamó a la puerta.
Cerró rápidamente la maleta y le abrió la puerta a su hermano. Le advirtió de tener cuidado y dándole un beso en la frente se despidió de él. Bajó las escaleras deprisa y estuvo muy cerca de caerse.
Mario iba a levantarse de la silla, cuando vio un sobre desgastado a los pies de la cama. Un escalofrío le recorrió la espalda y se empezó a sentir inseguro. Había reconocido al instante la letra de su madre y las iniciales de su hermana y de él grabadas en la parte de atrás.
Se guardó el sobre en el bolsillo y decidió que lo leería a la noche, tras la cena.
Eva llegó al andén, el tren llegaba con siete minutos de retraso y aguardó colocándose el sombrero. Se sentó en un compartimento vacío, empezaba a oscurecer y la gente salía precipitadamente de la estación.
El tren arrancó bruscamente y se puso en marcha, desde su ventana podía observar aquella playa que tan buenos recuerdos le traía.
La humedad que entraba por la ventana le encrespaba el pelo y le hacía sudar, lo cual provocaba que el trayecto fuese más insoportable. Se encontraba totalmente sola en el vagón, a excepción de un chico de cabello negro que asomaba la cabeza por la ventana.
Decidió hacer lo mismo, aspiró fuertemente y pudo llegar a su nariz aquel olor del agua salada. Estaba atardeciendo y se dejó asombrar por aquellos colores que se reflejaban en la orilla y las nubes que se movían en las olas. El cielo parecía haberse teñido de todas las tonalidades naranjas posibles. Por un momento le pareció nulo el ruido del tren y se sumergió en el sonido del vaivén de las olas, que se filtraban en la arena. El viento había cesado, pero la velocidad del tren hacía que su pelo se alborotase. En cuestión de dos minutos se hizo de noche y decidió cerrar aquella ventana, que estaba enmarcada en una pared verde que le resultaba agobiante. Aquella piel del asiento se le pegaba al vestido. Comenzó a leer y se relajó profundamente al ver que solo quedaba media hora de trayecto.
Mientras tanto en casa, Mario había decidido abrir la carta:
Queridos hijos:
Si estáis leyendo esto, es porque nos dais por muertos. Tal cosa no es cierta, hemos tenido que huir debido a que vuestro padre estaba en peligro en la ciudad. Pronto nos veremos. Os quiere, vuestra madre.
No supo cómo reaccionar, rompió la carta en trozos y de repente le desapareció de las manos, fue entonces cuando empezó a notar que alguien le sacudía. Era su madre, secándole las gotas de sudor y preparándole la pastilla. Mario llevaba años así y las pesadillas no remitían. Solo ansiaba ser un niño feliz y volver a la playa algún día.